Mi hermana tiene distonía muscular
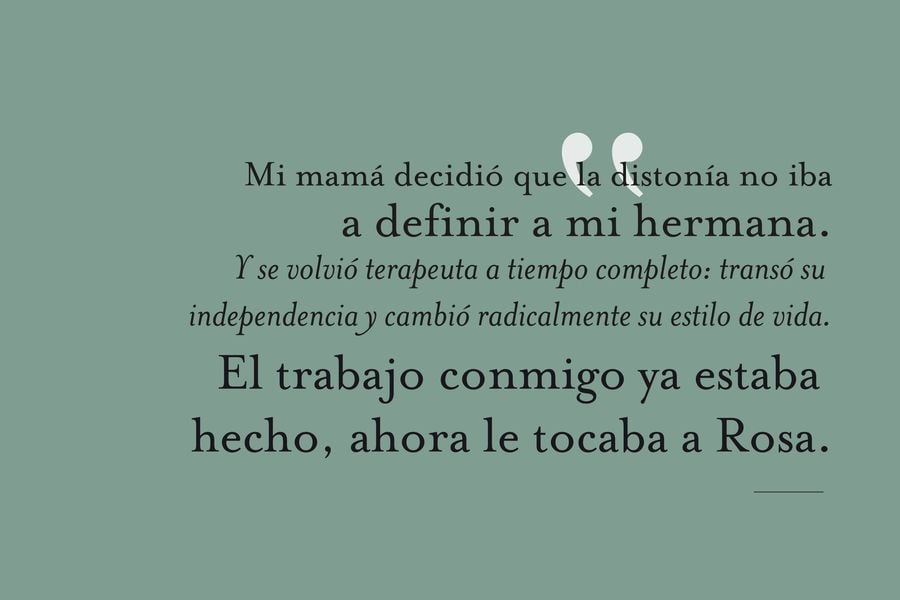
Mi hermana Rosa fue diagnosticada con distonía muscular a los siete años. Es una condición inusual difícilmente detectable –se la puede confundir con otros trastornos del movimiento o epilepsia– y a primeras, si es que no se manifiesta en un grado mayor, hasta podría pasar desapercibida. En estos días de revuelo e incitación social he pensado mucho en ella. Porque no hay proceso colectivo que no repercuta o remueva algo a nivel personal. O quizás es justamente lo que pasa al interior de cada uno lo que finalmente desemboca en un estallido externo. Sea cual sea la direccionalidad, ella es gran parte de mi historia y en estos días en los que nos ha tocado mirar hacia adentro y proyectar hacia fuera, ella ha estado más presente de lo habitual en mis pensamientos diarios.
Nació cuando yo tenía 15 años y vivíamos en Nueva York. Yo era hija única por parte de mi madre –mi padre se había vuelto a emparejar y había tenido hijos hace muy poco– y me acomodaba que así fuera. La llegada de Rosa vino, cual fuerza inesperada, a remover nuestra supuesta 'normalidad'. En pocos meses, durante el embarazo, mi mamá definió que una vez nacida Rosa, empezaríamos una vida nueva en Chile. Ahí estaba Manuel, padre de Rosa y pareja de mi mamá. Por mi lado, la escasa información que manejaba respecto a ese país al sur del mundo, en el que no tenía ni familiares remotos, se debía a unos discos de Los Jaivas y unos libros de Allende que estaban en el velador de mi mamá y que por casualidad, me había tocado hojear alguna vez. Más que eso, realmente no sabía qué esperar. Por un lado, había curiosidad, más bien incitada por el eterno espíritu aventurero de mi mamá, pero también existía un miedo profundo a asumir que mi vida de quinceañera como la conocía hasta entonces estaba a punto de tomar un vuelco radical.
Rosa nació en junio del 2006 y en octubre ya estábamos en Chile. En esos primeros meses se hizo evidente que algo no estaba del todo bien. Su incesante llanto, que tenía a mi mamá en un estado de alerta, fue lo primero que llamó la atención. En su minuto, mi mamá lo atribuyó a un caso de cólicos, pero era muy alta la frecuencia. Poco después, aparecieron los primeros indicios de algo mayor: junto con el llanto, Rosa había empezado a endurecer los brazos, cerrar los puños de las manos y llevárselas hacia la cara. Un gesto involuntario que se estaba volviendo habitual y que le requería de un gran esfuerzo. A eso se le sumó el endurecimiento de sus piernas, que al estar tiesas automáticamente se levantaban, dando paso a un cuerpo totalmente contraído que asumía la forma de una U. La fuerza parecía provenir desde la pelvis, y se apoderaba rápidamente de todos los músculos de su pequeño cuerpo. Recuerdo, como si fuese ayer, una escena en particular: estábamos almorzando y Rosa estaba sentada en la silla de guagua, con un plato de comida blanda al frente. Debe haber tenido poco más de siete meses. De repente, como ya era costumbre, empezaron las contracciones y se le endureció todo el cuerpo. Estaba tan roja y tan tensa que hasta la comida hecha papilla se le empezó a salir por la boca. Esa imagen no la sacaré nunca de mi cabeza. Era tan chica y para nosotros su situación ya tan cotidiana, entre comillas, que hasta lo encontramos tierno. Siempre pensé que en realidad lo que sentimos aquella vez fue un dolor profundo, pero necesitábamos creer que todo iba a estar bien, entonces mantuvimos la calma y una aparente sensación de normalidad.
Ya en esa época las contracturas musculares se repetían varias veces a lo largo del día. Mi mamá, en un afán por aminorar el impacto, optó por ponerle una terminología más amigable. Cada vez que Rosa se contraía mi mamá decía: "está haciendo el gestito". Y así, "el gestito" pasó a ser parte del vocabulario diario de mi entorno cercano. Ese impulso de ponerle un nombre a algo que aun no tenía una identidad clara tenía que ver con varios factores. Por un lado, la necesidad de reducir algo tan extraño y doloroso a un acto cotidiano como lo es "hacer un gesto". Y por otro lado, porque a esas alturas mi mamá necesitaba sentir que tenía algún tipo de control por sobre esta situación indescifrable. Porque Rosa ya tenía un poco más de un año y ningún especialista había sido capaz de determinar con exactitud lo que estaba pasando. Se hablaba del espectro autista, de epilepsia sindromática y de trastornos de vínculos tempranos, pero nadie se atrevía a determinar.
Mientras tanto, mi mamá emprendió una suerte de cruzada por disminuir estos "gestitos". No contaba con un diagnóstico claro, pero su instinto maternal híper desarrollado ya le había facilitado unas respuestas. Era evidente, para ella, que el estado natural de Rosa, si se la dejaba, era el de estar contraída, y eso iba a llevar a malformaciones tarde o temprano, además de una serie de daños colaterales en su temperamento y fisionomía interna. Por lo que su única meta era tratar de disminuir la frecuencia de estas detonaciones. Se volvió entonces una terapeuta a tiempo completo y no dejó ese rol hasta varios años después. De un día para el otro, de hecho, se propuso hacer lo posible por impedir que esas contracciones musculares se apoderaran de Rosa: ya había detectado que estar en movimiento le hacía bien. Y tenerla en brazos también. Así como no exponerla a situaciones sobre estimulantes. Todas medidas que empezó a asumir con regularidad. Tenía sus prioridades claras, pero el costo fue alto. Y yo, como hija mayor aun confundida con respecto al rol que debía cumplir, fui testigo directo de cómo mi mamá fue perdiendo su independencia y cambiando radicalmente su estilo de vida. Si la madre que me había criado a mí había sido sumamente independiente, libre, trabajadora, alegre y aventurera, la que estaba criando a Rosa era muy distinta. No por eso menos respetable –más adelante me daría cuenta de la gran nobleza que conlleva proponerse sacar adelante a una hija que vive con una condición física– pero a mis tempranos e imprudentes 15 años, aun no lograba verlo así. Más bien creía que el cuidado excesivo, que ciertamente era necesario, solo la estaba privando de su autonomía.
Durante ese primer periodo de la vida de Rosa yo fui un espectador distante. No niego que son pocos los recuerdos que retuve –la mayoría siguen siendo un poco borrosos– y que, en definitiva, estaba tan entrampada en mis propios rollos adolescentes que no fui capaz de involucrarme tanto. A su vez, mi mamá me quiso proteger y hubo mucho que optó por ocultar. Entendía que yo estaba viviendo mi propio proceso también y que quizás, por primera vez, ella no iba a poder estar tan encima de lo mío como lo había estado hasta entonces. Sin embargo, ya de más grande, pasé a ser su cómplice. Creo que ni se dio cuenta, y ciertamente no fue a propósito, pero pasó de no contarme nada a volcar sus frustraciones, miedos y angustias en mí. Se las había guardado mucho tiempo y ya era difícil seguir reprimiéndolas. Nunca la culpé por eso y más bien busqué la forma de cumplir. Yo ya había recibido todo y más de ella y el trabajo de maternidad conmigo se había acabado. Contaba con los recursos y las herramientas. Ahora le tocaba ser mamá de Rosa. Y yo, ser hermana y compañera.
A los siete años finalmente, luego de una inmensurable cantidad de tiempo y energía invertida –entre medio mi mamá y Rosa fueron al Centro de Neurología Fleni en Argentina y luego a Estados Unidos–, se dio con el diagnóstico. Rosa tenía distonía muscular generalizada y de la infancia, que se desarrolla en los primeros 10 años, y no existía –ni existe– una cura, más bien paliativos. La opción era tomar 2400 mg de Carbamazepina y eso disminuiría en un 80% sus contracciones. El problema, a esas alturas, era que la creatina quinasa que estaba liberando mi hermana –valor que desprende el músculo– era equivalente al que desprende un atleta después de haber corrido una maratón. Esos valores se pueden tener hasta 20 veces al año, pero no a diario y ciertamente no de tan chicos. Mi mamá decidió que Rosa tomaría el medicamento pero nunca dejó de lado las terapias sensoriales, las actividades físicas y todo refuerzo que serviría para su desarrollo cognitivo y emocional. Porque ya había decidido que la vida iba a ser más fuerte que la distonía y que eso no la iba a definir a Rosa. De un día para el otro logró que mi hermana se interesara tanto en la música, en la danza y en otras actividades que su condición pasó a ser secundaria. Pero requirió una sinergia de esfuerzos diarios. Un esfuerzo que en Chile, donde no hay facilidades para las situaciones que se salen un poquitito de la norma, se vuelve el doble.
Así fue cómo eventualmente, cuando Rosa tenía 9 y yo estaba en la universidad, mi mamá y ella decidieron irse a Uruguay. Chile no les había dado garantías de ningún tipo, ni sociales, ni de educación ni de salud. Y eso que nosotros estamos del lado de los privilegiados. Uruguay, en cambio, siendo un país chico y menos desarrollado, a nivel humano parecía ser mucho más viable. Ahí, al cabo de dos años, mi mamá le propuso a Rosa que dejara de tomar su medicamento. Le preguntó: "estás lista para dejarlo?", y lo lograron en un mes. No ha vuelto a tomarlo desde entonces. Pero sí ha mantenido un nivel de rigurosidad en las actividades que la mantienen activa y enfocada. Porque eso, como bien sabe mi mamá, es lo que baja la cantidad de contracciones diarias. Hoy Rosa es una niña dulce, alegre, sumamente inteligente y curiosa y con una sensibilidad artística superior. Gracias a los esfuerzos de mi mamá aprendió a andar en bici, a tocar el piano –entró hace poco al conservatorio de música– y una serie de tareas que un principio parecían lejanas. Los "gestos" se le siguen detonando, especialmente en los momentos de poca actividad, porque su cuerpo tiende a la contracción justamente cuando está relajado, irónicamente, pero han aprendido a disiparlos. Como dice mi mamá: "la vida en Uruguay es menos estimulante y le baja de un 15 a un 20% las detonaciones, y con eso aprendemos a vivir".
Me saco el sombrero por ellas. A lo lejos, pero sintiéndolas siempre cerca, me he comprometido mucho con la causa. Sé que las luchas se dan desde distintos frentes y ésta es la de ellas. Vi cómo, durante mucho tiempo, algunos ponían en duda a mi mamá. Al ver que mi hermana tenía un desarrollo social impecable, cuestionaban que realmente tuviera una condición. También presencié cómo una vez, afuera de su colegio en Chile, una mamá apuntaba a Rosa con el dedo mientras decía "ahí está la niñita que se masturba en clases", porque claro, era más fácil asumir erróneamente que preguntar. Y por sobre todo, lo que más he visto es cómo mi mamá la sacó para adelante básicamente sola. Puse en duda, alguna que otra vez, sus decisiones. Especialmente cuando se fueron a vivir a Uruguay. Quizás sentí pena o rabia y por eso cuestioné la decisión. Pero hoy sé que había una justificación y que el bienestar de Rosa depende, en gran medida, de un entorno más lento. Contrario a la tendencia global de frenetismo e híper conectividad, Rosa se siente cómoda en la simpleza. Ahí se libera de los estímulos externos que solo acentúan su condición.
En estos días en los que ponemos en duda un sistema que nos ha hecho pensar que siempre necesitamos más para ser más, se me hace imposible no pensar en que todos podríamos aprender de ella.

Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.